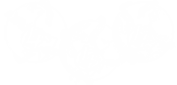China, este vasto país con una historia milenaria, siempre ha parecido al mundo occidental un universo aparte, incluso misterioso, sobre todo desde que los europeos intentaron vender allí sus mercancías. Con el cierre de los puertos a los comerciantes occidentales, los europeos confinados en distritos particulares, y a pesar de las dos guerras del opio que le infligió Gran Bretaña, y más aún con la enorme revolución campesina dirigida por Mao en nombre del comunismo, China siempre ha mostrado resistencia a cualquier injerencia extranjera.
Hasta tal punto que, en 1971, el anuncio de un partido de ping-pong en China entre un equipo chino y otro estadounidense y, en 1972, el apretón de manos entre Nixon, Presidente de Estados Unidos, y Mao Zedong, en suelo chino, parecieron casi acontecimientos planetarios: ¡por fin, China se abría al mundo occidental! Y cuando, en 1984 (pero se necesitaron 12 años), China participó a sus primeros Juegos Olímpicos, en Los Ángeles, ¡fue la confirmación! Parecía haberse unido al concierto de las naciones, sobre todo porque el dirigente de entonces, Deng Xiaoping, a la cabeza del Partido Comunista Chino y con su aprobación, alentaba las iniciativas capitalistas individuales.
En efecto, China se había abierto. Pero los occidentales no podían hacer lo que querían. Se concedió a las empresas extranjeras el derecho a establecerse allí y el acceso al mercado chino, pero sólo a condición de que transfirieran sus tecnologías. Esta apertura fue el punto de partida de una industrialización y de un enorme crecimiento de la clase obrera. Pero la penetración de las empresas extranjeras fue dirigida y supervisada por el aparato estatal chino. Y aunque la poderosa industria china consiguió producir cada vez más, convertirse en el «taller del mundo» y vender en el mercado mundial, los productos extranjeros no consiguieron invadir el mercado chino tanto como esperaban, ya que la población era demasiado pobre para tener acceso a ellos.
A su manera, China sigue siendo impenetrable. Incluso hoy, aunque parezca haberse abierto al mercado dominado por los imperialistas, su mercado interior sigue siendo de acceso difícil porque está protegido casi militarmente por el PC, producto a su vez de una revolución social que puso en movimiento a cientos de millones de campesinos y revolvió de arriba abajo toda la vieja China, aunque el PC, a la cabeza del Estado, parezca en muchos aspectos haber seguido los pasos del milenario imperio chino.
Una China nueva había nacido tras la apertura forzada provocada por los británicos durante las Guerras del Opio. Se iniciaba así una era de revoluciones: la aplastada revolución nacionalista de 1911, la aplastada revolución proletaria de 1927, la victoriosa revolución campesina y nacionalista de Mao, que toma el nombre de comunista sin ser en absoluto proletaria (¡cuestión de época!). Ahora que China había entrado por la fuerza en el mundo moderno, ¿a qué bando se uniría?
Este es el tema que se abordará en tres partes. Este primer artículo tratará de las Guerras del Opio. El siglo XX, período de convulsiones y época de revoluciones, se tratará en un próximo número de Lutte de classe, y la posición de China en la economía mundial, desde el ángulo de su separación del mercado mundial, se tratará en un número posterior.
Las Guerras del Opio: un intento brutal de obligar a China a abrirse al comercio exterior
Esta resistencia al comercio británico, que estaba en plena expansión en el siglo XIX, era tan contraria a los objetivos británicos en Oriente que se lanzaron en una operación para derribar las barreras al libre comercio erigidas por el Imperio chino. En aquella época, sólo una mercancía conseguía entrar en China con facilidad, sin las trabas administrativas de los funcionarios del gobierno: el opio, de contrabando a través de canales subterráneos y no oficiales. Los británicos aprovecharon esto como palanca. Y para imponerlo, lanzaron las Guerras del Opio, guerras infames donde las haya.
"Por supuesto, había algo de misericordioso en el comercio de esclavos en comparación con el comercio de opio: no arruinábamos los cuerpos de los africanos, porque nos interesaba inmediatamente mantenerlos con vida; no depravábamos su naturaleza, corrompíamos sus mentes ni matábamos sus almas. Pero el vendedor de opio mata el cuerpo después de pervertir, degradar y arruinar el alma de los desdichados pecadores. Cada hora que pasa, nuevas víctimas son sacrificadas a este insaciable Moloch", declaró Montgomery Martin, representante inglés en China, citado por Marx, no sin cierta ironía1. Al parecer cuando los mercaderes se ponen a ello, ¡no andan con rodeos!
Un asunto inglés
En el siglo XVII, Gran Bretaña, que había emprendido el camino del desarrollo capitalista y había orientado por fin su industria hacia el mar, empezaba a ver afluir riquezas a su territorio, gracias sobre todo a las expediciones de corsarios que atacaban y saqueaban los barcos de las naciones dominantes de la época. Los nombres de algunos barcos ingleses, como el Why not I? (¿Por qué yo no?) son una clara muestra del carácter inglés que se estaba forjando en la época, un carácter de contrabandistas y oportunistas sin escrúpulos con una sola meta : la rentabilidad.
En el siglo XVIII, por ejemplo, Gran Bretaña tenía la pretensión de rivalizar con las grandes potencias e incluso se le permitió participar en el comercio de esclavos al mismo nivel que Portugal, España y los Países Bajos, que hasta entonces tenían el monopolio. Hombres que a menudo partían de la nada hicieron fortuna. Los negreros de Liverpool eran conocidos por su visión cínica del comercio de esclavos: en su opinión, era uno de los oficios más prósperos, el que más posibilidades tenía de desarrollar un espíritu emprendedor y asegurar el éxito de los hombres jóvenes.
En el siglo siguiente, el país iba hacía adelante gracias a su producción casi industrial de barcos y cañones, el Estado se apoyaba en una nueva fuerza social: la burguesía industrial; el comercio inglés se desarrollaba, la burguesía se enriquecía y, a medida que lo hacía, aumentaba su brutalidad y su sentimiento de superioridad de pertenecer a una nación que dominaba a las demás.
En respuesta a la necesidad de la burguesía de hacer desaparecer las limitaciones del viejo mundo, es decir, cualquier ley que restringiera su marcha hacia adelante, el Parlamento lanzó una campaña para conquistarle la libertad de comercio. Fue una época de brutalidad y cinismo, pero también de megalomanía. Hasta llegó la reina Victoria a coronarse emperatriz de la India. Aunque nada parecía interponerse en el camino del capital inglés, un territorio permanecía cerrado a su comercio: China. Este imperio milenario reinaba sobre Asia, impenetrable, como un desafío.
Durante el siglo XIX, la burguesía inglesa consideró una misión sagrada abrir China. Pero sus intentos de imponer relaciones comerciales en su provecho fueron en vano, y picada en lo que consideraba como su derecho al libre comercio en el mundo, poder ir y venir, comerciar y robar libremente, no había crimen que no se atreviera a cometer para lograr sus fines.
Una China impenetrable
Los británicos sabían lo difícil que era comerciar con China. De hecho, la primera dificultad que encontraron fue mayúscula: las costas y todos los puertos de China les estaban vedados, a excepción de Cantón. Para comprar artículos de lujo, seda y porcelana, y sobre todo té, cuyo consumo se disparaba en Inglaterra, sólo existía esta puerta, y sólo durante unos meses al año, «durante la temporada del té». Además, un barco no podía atracar directamente allí; tenía que anclar a una distancia prudencial y esperar a que llegara la administración china para pesar, contar, registrar la carga y dejar constancia de todo.
Había muchos funcionarios: el mandarín local y su séquito; el representante del Cohong, el gremio de comerciantes de Cantón que tenía el monopolio del comercio con extranjeros; los «intérpretes» que, a pesar de su título, no hablaban inglés pero llevaban los registros de aduanas, encontraban barcos para transportar mercancías a Cantón, contrataban barqueros, porteadores, sirvientes, etc. Cada uno de estos funcionarios informaba a su superior de todo lo relacionado con los extranjeros. Por encima del mandarín estaba el gobernador de Cantón, que supervisaba los informes y finalmente transmitía el suyo a la administración imperial de Pekín.
Los ingleses habían intentado en varias ocasiones eludir la vigilancia de estos mandarines desembarcando en otros puertos de la costa, pero sólo consiguieron ser desalojados o sometidos a impuestos aún más elevados.
En China, se enfrentaron a un aparato estatal verdaderamente centralizado. Los mandarines podían ser corruptos, estúpidos, arrogantes y ladrones, pero allí estaban, cada uno apoyado en este inmenso edificio tentacular y centralizado que llevaba siglos en pie. Podía haber multitud de pueblos, etnias y lenguas, pero por encima de ellos estaba este aparato dotado de una auténtica cultura de la administración, la codificación y la regulación.
En cuanto a la sociedad administrada por los mandarines, podía funcionar aisladamente, sin que los comerciantes ingleses pudieran integrarse en ella. En las aldeas, las tareas necesarias para el mantenimiento del Imperio, como los trabajos de irrigación o la constitución de reservas de semillas, podían llevarse a cabo movilizando a los numerosos campesinos. Las telas y herramientas producidas en las aldeas, aunque primitivas, bastaban para sus necesidades cotidianas.
El clan era una entidad social de varios centenares de individuos, definida en la cúspide por un antepasado y alimentada y mantenida por campesinos pobres. En esta gran masa de campesinos, había quien cultivaba una minúscula parcela de tierra, y quien a veces sin tierra estaba obligado a contratarse, pero todos se beneficiaban a cambio de la solidaridad incondicional del clan.
En esta sociedad homogénea porque petrificada, los ingleses, con su comercio y sus herramientas modernas, no tenían posibilidad de introducirse, tanto más cuanto que, debido a su extrema pobreza, la población vivía replegada sobre sí misma tratando de sobrevivir en condiciones peores que la servidumbre. Esta situación actuaba como un cemento estanco que frenaba cualquier penetración profunda. Era una sociedad inmóvil, impermeable, ocurrían de vez en cuando violentas explosiones, como cuando se rompen los diques de un río impetuoso.
El confucianismo formaba el corsé moral de este conjunto, donde cada uno debía participar en la armonía social. Por un lado, servía a los clanes inculcando el culto a los antepasados y, por otro, a la autoridad del emperador, que se veía a sí mismo como un padre protector de todos sus súbditos.
Frente a estos obstáculos, un camino, fruto del azar y del frenesí de los mercaderes ingleses, iba a ver la luz, ¡gracias al opio! Esta mercancía no tenía más que ventajas, ya que sus vías de penetración eran inevitablemente clandestinas y extraoficiales, y su poder adictivo bastaba para difundirla. Desde finales del siglo XVIII, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales se dedicó a crear, hasta perderse la vista, plantaciones de adormidera en Bengala, con el objetivo de propagar el opio en China.
Fueron los propios mandarines quienes se hicieron dependientes de él. En su libro La acumulación de capital (1913), Rosa Luxemburgo cita un informe de investigación de 1828 que describe al emperador cómo lo propagaban: "Parece que el opio es importado principalmente por funcionarios indignos que, de acuerdo con comerciantes codiciosos, lo llevan al interior del país; allí, este vicio es practicado primero por jóvenes de buenas familias, por individuos ricos y comerciantes, y finalmente se extiende entre el pueblo. He aprendido que en todas las provincias hay fumadores de opio, no sólo entre los funcionarios, sino también en el ejército. Mientras los funcionarios de los distintos distritos refuerzan con edictos la prohibición legal de la venta de opio, sus parientes, amigos, subordinados y sirvientes siguen fumando como antes, y los comerciantes aprovechan la prohibición para hacer subir los precios. Hasta la policía, igualmente contagiada, compra la droga en lugar de ayudar a erradicarla, y ésta es también la razón por la que las prohibiciones y las medidas legales sean vanas"2.
El comercio del opio había adquirido proporciones gigantescas, pasando de 200 cajas a mediados del siglo XVIII a más de 12.000 en 1825, y a más del triple en 1840.
Pero la Compañía de las Indias , el viejo ancestro comercial que durante más de dos siglos había acompañado las victorias y los reveses de la expansión inglesa, ya no estaba en condiciones de hacer frente al desarrollo ilimitado de la producción inglesa, ¡y menos aún de llevar a cabo las tareas regias, las de un aparato estatal que la expansión británica le había impuesto!
Esta asociación de comerciantes se vio así en la situación de administrar territorios cada vez más extensos en la India, mucho más allá de la simple construcción de puestos comerciales. Como observó un diputado en 1830: «La idea de confiar a una sociedad por acciones [...] la administración política de un Imperio poblado por 100 millones de almas [...] era absurda».
La transformación que se estaba produciendo en la Compañía significó su progresivo declive y la asunción de su administración por el Estado británico.
Primera Guerra del Opio: la política de las cañoneras
Aunque los británicos no estaban en condiciones de invadir China cuando las batallas iniciales, se dieron cuenta de que con unos pocos barcos podían mantener a raya a la armada china, gracias a las ventajas que les proporcionaba su ventaja industrial y técnica. Los cañones ingleses disparaban más lejos y con más precisión que los chinos, lo que les permitía bombardear sin exponerse.
En 1839, después de que un enviado del emperador a Cantón secuestrara las reservas de opio para obligar a los británicos a poner fin a su tráfico, y harto después de varias semanas de negativa hizo quemar y arrojar al mar las 20.000 cajas de opio, la flota británica atacó varios puertos de la costa en represalia. La primera guerra del opio había comenzado. Las cañoneras, barcos de vapor acorazados de acero y equipados con cañones móviles y cohetes explosivos, fueron la baza de su política. Hundieron decenas de barcos y arruinaron las fortificaciones chinas.
Dos años más tarde, en 1841, el Imperio estaba acorralado y dispuesto a hacer concesiones. Pero los británicos querían demostrar que eran los amos. En 1842, remontaron el río Yangtsé hasta Nankín, donde paralizaron el gran canal imperial. El emperador no tuvo más remedio que aceptar sus condiciones.
El Tratado de Nankín garantizó a los británicos el acceso a los cinco puertos que habían atacado. Hong Kong, que los ingleses habían ocupado, pasó a estar bajo jurisdicción británica. El Imperio tuvo que pagar una indemnización de 21 millones de dólares por el opio destruido en 1839, una deuda exorbitante que recayó sobre la población, y el gobierno se vio obligado a renunciar a perseguir a los traficantes.
China se descompone
Los industriales británicos, sobreexcitados por la apertura del supuestamente inmenso mercado chino, produjeron y enviaron a ciegas cantidades de una gran variedad de mercancías (algodón, pero también pianos, cuchillos y tenedores), cuya venta apenas cubría los costes de transporte. La razón era que los chinos no los necesitaban más que antes, ya que el campesinado chino vivía prácticamente en autarquía. El opio, el único «comercio» liberado por la guerra, absorbía la mayor cantidad de dinero chino. Este comercio parecía no tener límites, hasta el punto de agotar las finanzas imperiales.
El opio financiaba el gobierno de la India y era la única forma de pagar las importaciones masivas de té chino. Este té, vendido con beneficio en Inglaterra, era una importante fuente de ingresos fiscales para el tesoro público británico, equivalente al presupuesto de la Royal Navy.
Este sistema era rentable pero frágil: por un lado, el opio, a pesar de la adicción de los consumidores, seguía siendo una mercancía supeditada a la voluntad del gobierno central; por otro, la producción de té sufría altibajos. El gobierno, estrangulado por la salida masiva de dinero procedente del opio, se había visto obligado a ampliar las plantaciones de té, la única mercancía exportable. Esto se hizo en detrimento de la agricultura tradicional, lo que arruinó a los campesinos y provocó revueltas.
Las rivalidades imperialistas precipitan la Segunda Guerra del Opio
El Imperio Británico se enfrentaba a un problema fundamental: mientras su industria se expandía rápidamente, las oportunidades comerciales para sus productos no seguían el mismo ritmo, lo que desembocó en la crisis general de 1847. Esta crisis desestabilizó el comercio en China y amenazó con reducir las dimensiones del mercado que Gran Bretaña ya tenía. Tras haber perdido sus colonias americanas, Gran Bretaña estaba obsesionada con la idea de penetrar aún más en el interior de China, ya que ésta era su última gran perspectiva.
Pero ya no estaba sola en China. Inglaterra había llegado primero y había abierto los puertos chinos a cañonazos. Francia y Estados Unidos siguieron su ejemplo y también establecieron concesiones. Eran rivales serios en el Océano Pacífico, el nuevo centro de gravedad del comercio mundial. Rusia, por su parte, tenía su propio acceso a China por tierra.
Hasta entonces, Inglaterra había llevado la delantera, porque había sido la primera en atacar. Tenía más barcos y más tropas que las demás potencias, y le interesaba librar una guerra que, en alianza con las demás, le traería más beneficios.
En 1856, la policía china capturó un barco de contrabandistas chinos, el Arrow. Los potentados británicos de Cantón alegaron que el barco enarbolaba bandera británica, fingieron haber sido atacados y asaltaron la ciudad. En Londres, el Primer Ministro, Palmerston, decidió una intervención armada, pronto siguieron Francia y Rusia, mientras que Estados Unidos optó cautelosa e hipócritamente por la neutralidad, al tiempo que ayudaba a las flotas occidentales.
El Imperio fue bombardeado de nuevo y cedió en 1858. El Tratado de Tientsin concedió a Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Francia el derecho a establecer embajadas en Pekín, la apertura de nuevos puertos, la libre circulación dentro de China y la legalización del opio.
El verdadero beneficiario de la guerra había sido Rusia, a la que, sin combatir, se le había cedido un amplio territorio al norte de China.
Los británicos, descontentos, reanudaron con la guerra, seguidos de cerca por los franceses, deseosos de desempeñar su papel. En 1860, una flota de cañoneras (se estaba convirtiendo en una costumbre) remontó el río Pei-Ho hasta Pekín. La ciudad fue saqueada y el palacio imperial incendiado. Esta barbarie obligó al Imperio chino a firmar un acuerdo por separado, concediendo a los británicos ventajas adicionales.
El emperador había huido cuando Pekín fue saqueada. Además de permitir a los británicos vender sus mercancías en China, las dos Guerras del Opio habían abierto una herida profunda en la sociedad china.
La disolución de la vieja China
Tras la violenta intervención de Occidente, China se encontró con el vientre abierto.
El gobierno central se quedó indefenso. La corte imperial estaba confinada en la Ciudad Prohibida, una ciudad en sí misma, poblada por decenas de esposas y concubinas del emperador, miembros de la familia imperial, miles de eunucos y mandarines estrictamente organizados en rangos y divididos en multitud de servicios, llevados a cabo por una multitud de sirvientes. Esta corte vivía aislada, en sus palacios, patios, pabellones y jardines, deliberadamente separada del pueblo para reforzar la idea de su poder sagrado, perpetuamente agitada por conspiraciones de clan contra clan.
El poder era incapaz incluso de comprender lo que pasaba, se aferraba a todo lo que fuera más reaccionario; movido solo por su hostilidad al modernismo traído por los extranjeros. Este poder sufría una parálisis crónica.
El campesinado estaba alborotado desde la primera guerra del opio. No había región en la que no se produjera una revuelta contra los mandarines desacreditados y un poder imperial que había perdido toda credibilidad. La más importante de ellas fue la rebelión Taiping. Fue un levantamiento salvaje de campesinos por la tierra y contra el poder, tan violento e irrefrenable que durante trece años las tropas imperiales fueron incapaces de poner un pie en el sur de China. Se repartieron la tierra y quemaron los centros administrativos. Sus líderes, procedentes de la pequeña burguesía del campo, descubrieron el modernismo a su manera en las ciudades del sur abiertas a los occidentales, y desde el principio quisieron derrocar a la dinastía y afirmar su ruptura con el confucianismo y el culto a los antepasados. Sin perspectivas, cayeron rápidamente en la caricatura del poder imperial, estableciendo una corte que imitaba a la corte imperial, y perdieron el apoyo del campesinado, al que saquearon y gravaron con impuestos, hundiéndose en luchas entre jefes antes de que los ejércitos occidentales les dieran el golpe de gracia, salvando así el Imperio.
Conclusión
"El aislamiento total era la condición necesaria para preservar la vieja China. Ahora que este aislamiento ha sido abruptamente levantado por la acción de Inglaterra, la disolución de la vieja China es tan segura como la de una momia cuidadosamente conservada en un sarcófago herméticamente cerrado que se expone al aire libre. Ahora que Inglaterra ha desencadenado la revolución en China, debemos preguntarnos qué reacción provocará esta revolución en ese país"3.
Esto es lo que escribía Marx en 1853, y era tanto más cierto en 1860, al final de la segunda guerra del opio. Después de dos derrotas horrendas, sumadas al saqueo y al incendio de la ciudad imperial, el símbolo por excelencia del poder acababa de ser derribado.
La supervivencia de la corte imperial estaba amenazada. Tanto más cuanto que el inmovilismo imbécil de esta última no hacía sino acelerar el terremoto que ya sacudía al país y cuyas ondas comenzaban a alcanzar las capas más remotas del campesinado.
Las múltiples revueltas de los campesinos que se alistaron un tiempo detrás de los Taiping hicieron aparecer grandes fracturas en el seno de la población. El historiador John Fairbank describe "filas de campesinos, sus cuerpos doblados por la mitad y los tobillos hundidos en el agua fangosa, [que] se mueven hacia atrás, paso tras paso, a lo largo de las terrazas de cultivo. [... ] probablemente el mayor gasto de energía muscular en la tierra. [... ] Una vez establecida, esta economía solo podía ganar su propio movimiento de inercia y mantenerse en él."4
Pero el equilibrio estaba roto, dejando a un campesinado exhausto y ávido de tierra frente a terratenientes y funcionarios del Estado cada vez más exigentes en productos de la tierra e impuestos.
Al fallar el poder central, ¡el respeto de los antepasados se volvía inoperante! el mundo del campo estalló literalmente, trece años de guerrilla, casi treinta millones de muertos, el movimiento de los Taiping habra sido un fracaso pero abrió la era de las convulsiones en China. Daba parcialmente una respuesta a las interrogaciones de Marx. Para Marx, después de las guerras del opio, la vieja momia de China ya no entraba en el sarcófago, ¡el pasado había terminado!
Ni siquiera ese inmenso país, poblado por cientos de millones de campesinos, apegados ciegamente a su tierra, reproduciendo inmutablemente su modo de vida desde hace milenios, podía hacer nada. En adelante, el capitalismo estaba al mando con su comercio agresivo, sus guerras de rapiña, su sobrearmamento moderno y desmesurado.
Se abría una era de cambios, guerras y revoluciones. China, a pesar de una resistencia encarnizada, se vio obligada a entrar en el mundo contemporáneo.
15/01/2025
1Karl Marx, New York Daily Tribune, 20/09/1858. Martin era tesorero del consulado británico en China y miembro del consejo legislativo de Hong-Kong.
2Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, 1913,capítulo 28.
3Karl Marx,"La revolución en China y Europa", NewYork Daily Tribune, 14/06/1853.
4John K. Fairbank, Historia de la China. Desde los orígines hasta hoy, Tallandier, 2013.